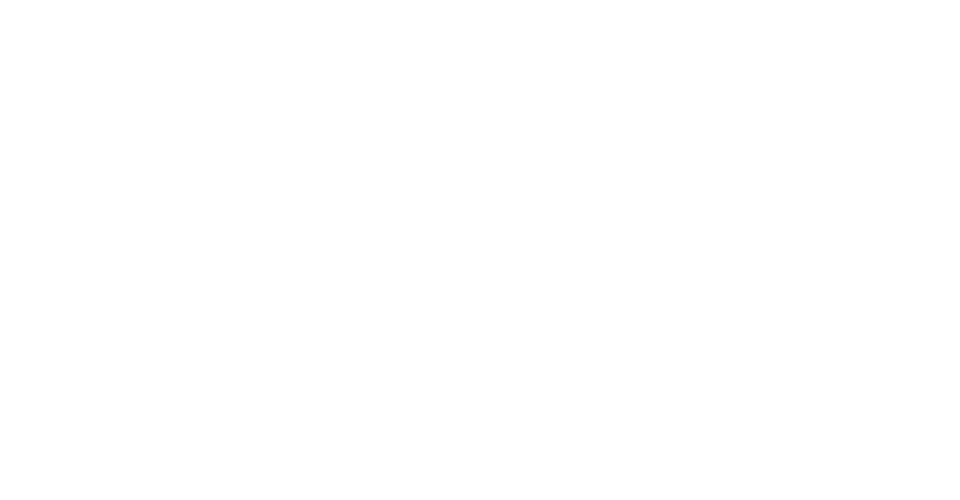La mayor distancia entre dos lugares
Museo Emilio Caraffa
Córdoba, Argentina
Diciembre 2017 - Marzo 2018
Crecí con los Pimpinela a la orilla de una calle de tierra que pavimentaron cuando estaba terminando el colegio primario. Cada tanto pasaba un camión de la Municipalidad y rellenaba los pozos con cascotes de aserrín de fundición; residuo de las metalúrgicas del pueblo. Me crié en el gallinero de mi abuela, entre la chatarra que se amontonaba en el fondo del galpón de mi viejo. Entre los perros guasos que culiaban en el campito y se quedaban pegados. Trepando techos y comiendo las frutas arrancadas de las ramas; mandarinas, nísperos, granadas explotando entre mis dedos. A la hora de la siesta, me encerraba en el Peugeot 504 de mi padre, hundía en el estereo el casete de “grande éxitos” y me pasaba la tarde interpretando las canciones que más me gustaban. Por supuesto, yo era Lucía. Joaquín siempre me pareció un personaje bastante deslucido.
Me gustaba merendar en la casa de mis tías. El ritual se repetía cada tarde a la vuelta de la escuela. Un repasador doblado al medio, una tasa de te ‘La Virginia’, masitas saladas, rodajas de pan y una generosa porción de queso y dulce de membrillo. Después juntaba las migas con el dorso de mi mano y barría el piso como borrando gentilmente el rastro de mi presencia. Mi ‘tía flaca’, asombrada por mi prolijidad doméstica; me repetía cada vez:
-¡Ay Franquito, si hubieses nacido nena!
Y después los sábados. La visita obligada al infierno. Barrer de punta a punta el terriblemente áspero piso de la fábrica de mi padre. Como una amarga lengua de cemento incandescente. Armar pequeños montoncitos de aserrín, viruta y aceite de tractor. Juntar después las montañas de mugre maniobrando una pala demasiado pesada para la escala de un niño. Ampollas en la manos. Inventar un mundo para hacer ameno el transe. Así cada vez. Barrer lo imposible persiguiendo un limpio que nunca en la vida alcanzaría.
A los ocho años vi en la contratapa de un Billiken la propaganda de un retablo de títeres. Era una ilustración hermosa, de una gran casita de títeres rodeada de un grupo de chicos sentados en el piso mirando extasiados la función. La imagen me dejó deslumbrado. Como una fuerte señal de destino que se grabó a fuego en mi cerebro y en mi corazón. En aquel entonces, la relación de tiempo y espacio entre la capital federal y los pueblos del interior eran enormes agujeros negros. Con suerte, llegaban años después el eco de las novedades que ya en capital eran viejas…, como el brillo de una estrella que ya no existe. Una mañana el cartero golpeó la puerta de casa y depositó en mis manos una gran caja de cartón. Era de la editorial Billiken. Era mi retablo de títeres. Por supuesto no se parecía en nada a la imagen fantástica que yo recordaba. Era todo bastante más pequeño y precario. Cartón pintado. Fue mi primera experiencia con el binomio ilusión-decepción. Entendí que de ahora en más habría una distancia cruel entre lo que uno imagina para sí y lo que la vida real entregaría; como por correo, con demora y ya sin ese lustre de todo lo que se anhela y no se tiene. Pero inmediatamente pude saltar la muralla de mi frustración y transformar a ese retablo en el objeto que por años, sería para mí, el más preciado tesoro. Era al mismo tiempo un juguete y un espacio. Como en el Peugeot 504, me encerraba en el cuarto de mis padres, armaba el teatro de cartón sobre la cómoda que escoltaba la cama grande, y contra un espejo representaba funciones de títeres para mi propio reflejo. Era artífice y espectador de mi pequeño teatro. Me desdoblaba y jugaba a sorprenderme como los chicos de la ilustración, mirando en el espejo el reflejo del retablo y de los títeres de cartón que yo mismo animaba.
Luego vino todo lo demás, que sin entrar en detalle acaba siempre en el mismo lugar. Una re-edición permanente de estos momentos. Una vuelta constante a esas montañas de tierra y aceite, a las migas lloviendo el piso de la cocina de mis tías, a ese lugar privado y minúsculo donde un gran agujero negro me devora para siempre.-
Curaduría
Lorena Fernández
La hipótesis curatorial de esta muestra es la siguiente: Franco Verdoia fotografía los elementos que componen su alfabeto visual. Con ese alfabeto el artista luego hará películas, obras de teatro, fotografías, vivirá una vida. Con ese alfabeto, sobre todo, desplegará una sensibilidad.
Los dos trabajos que componen la exhibición (Cuñadas y El miedo es un perro que muerde) podrían pensarse como los polos opuestos y arquetípicos de lo femenino y lo masculino. Con el fin de comprobar nuestra hipótesis, preparamos la sala para evaluar corporalmente esa distancia. Así, decidimos mantener los trabajos separados pero juntos, asignándoles áreas claramente delimitadas. El límite espacial no implica jerarquización o diferencia en lo matérico; las dos series comparten tamaños, papel, marcos. El otro punto sobre el que operamos es la presencia de objetos, personales e industriales, que cumplen una función plástica, aunque también sean memento mori. Estos objetos, retrabajados en su arreglo y disposición, vienen a reforzar la idea de que la muestra toda es un repertorio visual, documental, emocional y ficcional.
No hay intento de amalgamar, tampoco de romper, sino de encontrar ese difícil punto medio en el que el artista tiene una vida posible, informada por estímulos opuestos.
En cine, el Director de Arte, responsable de materializar la imagen de la película, suele llevar una “biblia”. Un cuaderno donde aparecen los elementos que ha seleccionado y con los cuales trabajará: pedazos de telas, referencias de colores, de formas, bocetos, anotaciones. Todo convive ahí dentro, todavía separado pero con destino asignado: transformase en una imagen única. La mayor distancia entre dos lugares es como esa biblia desplegada en el espacio. La imagen total está detrás de los ojos de cada espectador.
Prensa
Franco Verdoia: Nada que esconder
Por Verónica Molas
La Voz del Interior / Suplemento VOS
Todos nuestros ayeres
Por Mercedes Halfon
Página 12 / Suplemento RADAR